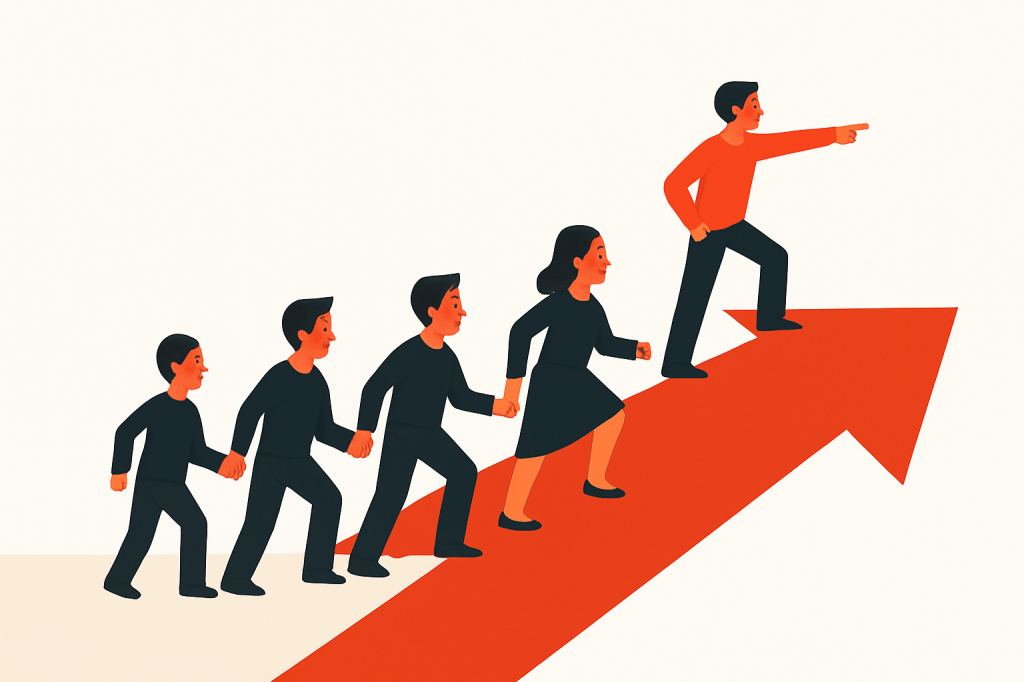En el ámbito de los Recursos Humanos es habitual hablar de “áreas de mejora”. Todas las personas tenemos competencias que podemos seguir desarrollando: atención al detalle, agilidad en la ejecución, capacidad de trabajo en equipo o gestión del tiempo, entre muchas otras.
Sin embargo, hay una habilidad sobre la que todavía existe debate: el liderazgo.
Algunos enfoques de la psicología del trabajo sostienen que liderar es, en parte, una predisposición innata. Según esta perspectiva, ciertos rasgos personales —la capacidad de influir, la seguridad, la iniciativa— facilitarían que una persona ejerza el liderazgo con mayor naturalidad.
Es cierto que nacemos con diferencias individuales. Igual que no todo el mundo puede alcanzar el nivel de un deportista de élite, no todas las personas parten de la misma base para liderar. Pero esto no significa que el liderazgo sea exclusivo de quienes “nacen” para ello.
Si realmente fuese así, ¿por qué las organizaciones invierten en programas de desarrollo directivo, mentoring, planes de sucesión o escuelas de liderazgo?
La respuesta es clara: el liderazgo se puede aprender.
A través de formación, práctica y acompañamiento, cualquier profesional puede mejorar su capacidad para influir, comunicar, motivar y tomar decisiones. La experiencia, la retroalimentación y el entrenamiento constante generan cambios reales en cómo una persona lidera un equipo, independientemente de su punto de partida.
Mi conclusión, basada en la experiencia y en la evidencia disponible, es sencilla:
las personas nacen con predisposiciones, pero el liderazgo se construye.
Y se construye cada día: observando, equivocándose, escuchando y desarrollando competencias que permiten generar impacto positivo en un equipo.
No nacemos líderes. Nos hacemos líderes cuando decidimos trabajar en ello.